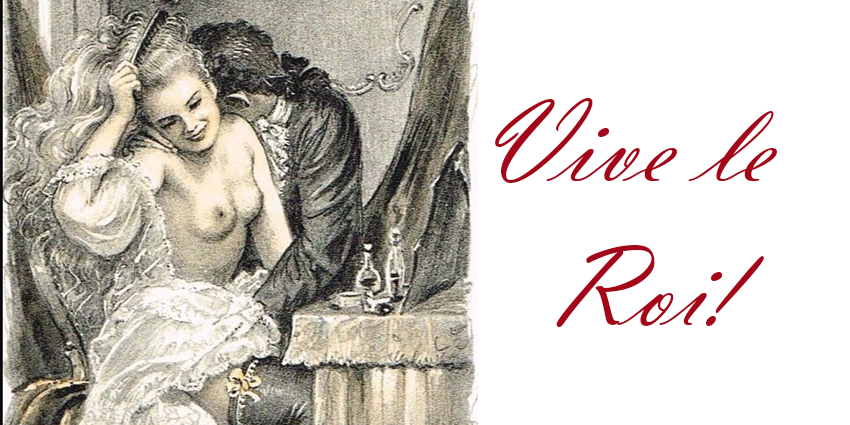No te pierdas la última maravilla de Andrea Acosta, Vive le Roi!, una historia ficcional de un trío sexual en la Francia del siglo XVIII.
Sigue leyendo…

Vive le Roi!
Maison du Cygne, Rue Tremoulins, París. Verano de 1743
–Muéstramelo –pidió Philippe, alejando la copa de los labios, en cuyo acristalado vientre apenas nadaban dos dedos de tinto. Se relamió, regodeándose con el sabor afrutado que le danzaba en la boca y le estimulaba el seso, a la par que la tintura del brebaje, poco a poco, le subía el color de las mejillas y le enrojecía la punta de la (indudable) nariz francesa. –Petit four[1], muéstramelo –insistió a modo de ruego, observando a madame de Cremont. El apodo con el que se dirigía a ella cojeaba, pues no era un bocadito, era exuberante y distinguida, con un rostro tan armónico que años atrás había hecho caer rendido a François Boucher. El mismo, empleando sus aclamadas artes pictóricas, la había inmortalizado en el lienzo, capturándole la esencia.
Claudine (ese era el nombre de madame de Cremont) ya no era tan joven ni tan suculenta como tiempo ha. Por supuesto, conservaba muchos de sus encantos, y otros…, otros habían madurado, aunque los tiempos en los que la juventud lozana le mantenía las curvas prietas, el cutis centelleante y un rojo encendido en la melena iban quedando atrás. Pestañeó, volvió la testa y retiró la mirada de la ventana para centrarla en el duque de Ladurée. Ahí estaba él, sentado en el canapé de remaches dorados y tapiz aterciopelado.
–Si insistes… –musitó, deshaciendo el gran lazo que le amarraba el batín malva a la altura del esternón. La prenda se separó, primero revelando la rotundidad hinchada de los senos de areolas difusas y pezones aguzados. A continuación, expuso la tripa, todavía algo convexa, al unísono con los torneados muslos y, entre estos, el pubis lampiño y suave, sin un solo vello que lo salpicara.
Philippe se adelantó un tanto en el asiento para ver de más de cerca la femenina figura descubriéndose. A decir verdad, su interés por las mujeres en cuanto a lo concerniente a la sexualidad siempre había sido nulo, aunque a Dios ponía por testigo de que apreciaba Su obra respecto a belleza, sensibilidad, elegancia. Pero nada comparado con lo que le provocaban las carnes masculinas. Todo y así, madame poseía algo que lo encandilaba, lo maravillaba, incluso con los remanentes del último embarazo todavía visibles.
–¡Han rapado al gatito! –exclamó, riendo escandaloso. Incrédulo, pestañeó y le examinó el pubis, recordando la ocasión en la que se había adornado los extintos rizos taheños con finos hilos de raso, que anudó con lacitos. –¡Lo han esquilado como si de una oveja se tratase! –añadió, divertido. Los azulados iris le brillaron, ridiculizando los botones de la casaca, y su cabellera rucia (envidia de muchas pelucas) se sacudió bajo el emplumado sombrero de ala ancha.
–Pero, querido, te aseguro que sigue ronroneando –alegó Claudine, estirando una sonrisa en la boca de botón. No se cerró el batín y, con los pies metidos en las zapatillas de noche coronadas por una borla, avanzó hasta tomar asiento a su lado. Recogió en el cobijo de las manos su diestra y le acarició los nudillos. Sombras de sueño le pendían de las pestañas, encapotándole los ojos, y los rizos trataban de escabullírsele de la trenza para danzarle en la espalda. Nadie negaría que la matutina e inesperada visita de Philippe la había sacado de la cama.
–Te he echado de menos –dijo él a bote pronto. El olor de madame, su calor, el estrecho abrazo de sus muslos y el abismo de su boca… Toda ella le había suscitado una terrible remembranza que se solidificaba en su verga, que sentía palpitar conforme pujaba contra la molesta tela del pantalón. Bajo el ala del sombrero azul como sus ropas, salvo por el blanco del jactancioso pañuelo alrededor del cuello y los puños de la camisa, la observó. Un beso, Claudine reservaba de manera perpetua un beso sobre el lado izquierdo de la boca, y el pequeño lunar era el reclamo para que Philippe lo obtuviera.
–Y yo a ti –respondió ella. En apenas unos meses, su vida se había torcido al resultar perdedora en una mala partida de sus estimados naipes. La ausencia de Philippe, requerida por su nueva condición conyugal, el (anhelado) retiro de la corte de Versalles, que, a su pesar, finiquitaba todas las intrigas que le agriaban los humores…
Claudine se amparó bajo el sombrero de Philippe, respirando su mismo aliento, y condujo la mano que le tenía tomada hasta uno de sus orondos senos.
En la mesita, delante del canapé y pese a la matutina hora, el servicio había dispuesto un surtido de macarons, confites de naranja, merengues y dispares pastas choux atiborradas de crema, acompañados con champán (pues todo ser civilizado comprende que la burbujeante bebida no está sujeta a horario). El aroma dulzón de todo ello flotó en el ambiente del boudoir, especiándose debido al vino que sí se había servido y creaba ondas en el interior de las copas…
Philippe, con delicadeza pero no por ello con menos anhelo, aferró el colmado globo. Consciente de que, si apretaba en demasía, del sensible pezón brotarían perladas gotas lácteas, acarició la piel de melocotón, mucho más cálida en la circunferencia del seno que en el nacimiento. Fugaz, le cruzó por la mente la idea de volcar el vino de la copa sobre el femenino pecho y beberlo amorrado al afilado pezón.
«No», se dijo, posponiendo la idea puesto que iba a besarla; iba a hacerlo cuando, alertado por el distante ruido de unos pasos que se aproximaban al compás de las ondas que bailaban en su copa, refrenó el beso. Se echó hacia atrás, interponiendo espacio entre los dos, y carraspeó agitando la cabeza.
–¿Humor? –interpeló, y se levantó de su asiento. Sosteniendo la copa, se recolocó las ropas prestando atención a los puños de encaje que le asomaban por las mangas de la casaca.
Claudine apenas paladeó el aliento que los distanciaba, atrancó los párpados y suspiró, pasándose las yemas de la diestra por el arco de Cupido. Un agudo pinchazo le mordisqueó el pecho al verse abandonado por la masculina mano.
–Tan agrío como lo sería este buen vino si se picara tornándose puro vinagre –alegó en respuesta, asiéndole la copa. Dio un sorbo y, a diferencia de Philippe, no se levantó, permaneció en el canapé un tanto ladeada, con las piernas juntas, los delicados pinreles uno sobre el otro y la bata desanudada.
–Qué alentador… –murmulló Philippe, escuchando el repicar tan cercano que le gritaba en los tímpanos, la conocida voz que resonaba esputando una retahíla de maldiciones. Su semierecta verga, en lugar de menguar, se endureció un poco más, desafiando los pantalones. Y el corazón, oh, el corazón se le desbocó en el pecho y le tamborileó en las costillas.
Claudine disimuló la sonrisa; Philippe, a pesar de su nubilidad, controlaba muy bien el ánimo, enmascarando con maestría lo que pudiera perjudicarlo y fingiendo lo que sería susceptible de beneficiarlo. No obstante, ella lo leía con habilidad, casi con la misma voracidad que a las letras de Voltaire.
–Pero contigo aquí, no me cabe duda de que cambiará a mejor –comentó, desviando la vista hacia la puerta. –A mucho mejor, me permito puntualizar.
El elaborado pomo de la puerta esperó inmóvil, sin rotar, anunciando la llegada de nadie…
–Valientes sacos de mierda con faldas[2] —condenó Fabien, arrancándose la peluca de bucles brunos para lanzarla al suelo. Se sacudió el corto cabello de tonalidad similar y prosiguió la marcha a través del pasadizo. Los tacones de sus zapatos retumbaban como tambores anunciando su llegada.
Estaba harto. En los últimos meses, y semanalmente, recorría la distancia entre Versalles y París, tratando de compaginar su vida política con la matrimonial, y lo turbaba en especial el empeño real de llevar a cabo una «invasión francesa» en suelo británico. La iniciativa de su majestad, encabezada por el deteriorado general Mauricio de Sajonia, partiría con la encomienda de establecer a Bonnie Prince Charlie[3] en el trono (por razones no exentas de interés, claro estaba). Y él, contrario a respaldar lo que le antojaba una misión absurda (en especial por la inestabilidad del Estuardo y por la propia situación de Francia, sumergida en la guerra de sucesión Austriaca), se veía importunado por los jacobitas (o no) del Quince[4], que acudían a su casa en busca de apoyo, ya que el rey contaba con su criterio.
–Silencio –dentelló al lacayo junto a la puerta del comedor, que fue a anunciarle algo que él ignoró. Cruzó la estancia enfilando directo al boudoir.
El pomo cedió y chirrió, forzando la puerta a abrirse…
Fabien, que habría preferido arrancarse el bigote a dentelladas (si es que existía la forma), resolló queriendo ordenar todo lo que debía decirle a Claudine. En primer lugar, era preciso que retornaran a Versalles; al contrario que su esposa, él no disponía de la suficiente sesera y pericia para desembrollar la compleja madeja tejida por los parásitos políticos que infestaban las palaciegas paredes. Y en segundo… Izó la testa y se topó con la estampa de Claudine a glorioso pecho descubierto en el canapé, y a Ladurée estirado en toda su larga y atlética figura.
–¿Conspirando? –preguntó, cerrando la puerta detrás de sí.
Reminiscencias de seis piernas entrelazadas, camas pequeñas y espejos reflejando cuerpos contorsionándose le titilaron al desperezarse en su subconsciente.
–¿Antes de almorzar? –objetó Claudine con otra pregunta. –Mi amor, ¿por quiénes nos has tomado? –chistó en un balanceo de cabeza. Años de experiencia, dirían algunos, olfato entrenado, atribuirían otros, empero lo cierto era que ella advirtió la atracción que sintieron los hombres desde el primer instante, uno representando a la polilla y el otro…, el otro siendo llama. Un fogonazo de deseo le chisporroteó y le provocó un relente de flujo que viajó del centro de su sexo a los carnosos labios de la palpitante vulva.
–Por un par de seres esperpénticos que abusan de las plumas, lazos y buenas telas estampadas –se adelantó Philippe, al que se le enderezó el tocado del sombrero en cuanto Fabien irrumpió en la estancia.
Despeinado, con la casaca descolocada y la corbata arrugada, desentonaba en cuanto al aspecto que se esperaba de alguien de su posición y, a la vez, irradiaba un halo de magnificencia animal equiparable al de un semental de Boulonnais[5]. Gracias a que Philippe utilizaba medias de seda justo por debajo del pantalón y bien sujetas por un par de hebillas decoradas, no se le resbalaron.
–Lo corroboro y, además, declaro abiertamente que, puestos a ser, también sois el par de seres más pérfidos que tengo la suerte o desgracia de conocer –asintió Fabien, alternando la renegrida mirada entre uno y el otro. Las preocupaciones se le descolgaron a los tacones de los zapatos y las pisó al emprender la marcha—. Y lo que es más verídico aún es… –Con el alto a las palabras llegó, asimismo, el de los pasos. Acometió contra el emplumado sombrero de Philippe, lo separó de su cabeza a golpe de mano, y lo asió por la nuca, marcándosela con los dedos… –Que la falta de alguno de los dos me llena de un insondable vacío –confesó, enronquecido.
Fue a protestar; Philippe fue a reprenderlo por la injustificada acción perpetrada contra su estiloso sombrero, mas cualquier reproche se ahogó en la abisal opacidad de los iris de Fabien. Un estirón desde su cogote lo arrastró a la boca de este y encalló en sus labios, con los retorcidos bigotes de Fabien ejerciendo de velamen. Prendido por las palabras de él, que a bien le sabrían incluso suponiendo que sus huesos acabaran pudriéndose en la Bastilla, gimió aprehendido en su beso.
Claudine despachó la reseca copa de vino y la sustituyó por un confite de naranja. Se acomodó en el mueble y lamió el azúcar, que no le picaría los dientes con tanto tesón como el almibarado flujo que rezumaba de su vagina. Contemplando a la pareja de hombres besándose, alejó una pierna de la otra, apoyó las plantas encima del canapé y coló la mano libre al abrigo de los muslos. Sus dedos finos y largos, avezados en tocar el clavecín, desfloraron los melosos pliegues mostrando el angosto acceso a su sexo.
Las durezas de ambos se buscaron a la caza del placer, maldiciendo las ropas que se lo vedaban. Aquellos sonidos voraces que prorrumpían sus bocas al acoplarse casaron con el carnal de los dedos de madame acometiendo en lo profundo de la vagina y de sus dientes al morder el confite. En el tic-tac del reloj pendido de la pared se marcaron la caída de las casacas, el desasir de corbata y pañuelo y el frufrú de la camisa de hilo de Cambrai al abandonar el torso de Philippe.
Ella suspiró tras masticar la naranja, cuya fragancia le aromatizó el aliento. De sus pezones manaron nacaradas lágrimas lechosas y le escurrieron circunferencia abajo, mancillando la sedosa bata. Sepultó dos dedos en su corcoveante interior y los rotó, gozando del palpitar del sexo. Exenta de gentileza para consigo misma, Claudine los impelió de dentro hacia afuera, espoleada por la excitación.
Destellos de dientes y choques de mentones cesaron. La hambruna amainó, así como la granizada que precedía a la tormenta. Fabien y Philippe, con los labios mojados de la saliva que habían compartido, viraron las testas para enfrentar a la mujer que yacía en el canapé, y le tendieron las manos.
–¿Acaso podría rechazar tal invitación? –gimió Claudine. Extrajo índice y anular de sus entretelas y los guareció en el interior de su boca. Sorbió los jugos que le escarchaban los dedos y, en un chasqueo de lengua, arrastró los pies por el tapizado hasta posarlos en el suelo. Se enderezó y empujó los hombros hacia atrás para permitirle a la bata que se deslizara por su piel y la desnudara. –Me temo que no –añadió, caminando al encuentro de ellos, pobre de calzado y acaudalada en deseo.
Philippe y Fabien contaron los lunares creadores de constelaciones espolvoreados en la fémina piel y sostuvieron en sus manos la de esta. Sin prestablecer un orden (al menos con palabras), alternaron los labios besándose los unos a los otros.
Una idea en común floreció en las mentes de Claudine y Philippe. En consecuencia y al unísono, flexionaron las rodillas y se postraron ante Fabien. Dedos avispados lo desnudaron de cintura para abajo y le acariciaron los muslos, regodeándose en los ensortijados vellos que los asperjaban, concentrándose en el pubis. A horcajadas de los henchidos testículos montaba la dureza erecta de la verga gruesa, revenada y llorosa en la estrecha raja que vadeaba el glande.
–Mes chéris…[6] –resolló Fabien, sintiendo cómo la tersura de la sinhueso de Philippe reseguía la consistencia de su erección al mismo tiempo que Claudine llevaba a cabo lo propio por el otro extremo, hasta congregarse las lenguas en lo sensible del capullo. La coyuntura en la que se hallaba comenzaba a resultarle dolorosa y, por ello, aprehendió en las palmas un puñado de sendas cabelleras, mechones taheños en una y rubios en la otra.
Claudine y Philippe juguetearon lengüeteando y obsequiando a Fabien con pequeños y húmedos besos. El líquido preseminal se aunó a los puentes de saliva que colgaron de la pétrea verga, a los labios de ambos, que ahora se besaban. Y de los puntiagudos pezones de ella llovieron aljófares lácteos. Durante unos segundos más, se repartieron el sabor rudo de Fabien y reemprendieron el trabajo valiéndose también de las manos. Masturbando la punzante erección y la pesadez del saco escrotal.
–De mí…, de mí no vais a dejar ni gota –farfulló Fabien, conteniendo la retinta de su alma, que gritaba en la sustancia de cada uno de los huesos. El sudor le empapaba el cuello de la camisa y le marcaba el trazo de los férreos pectorales. Anubarrado de placer, los contempló reverenciándole la carne tensa, embebida de baba y deseo.
–Querido, conozco un cáliz que en estos momentos apreciaras más que nuestras bocas –musitó Claudine. Introdujo la zurda en la profundidad del pantalón de Philippe y no tardó en encontrar su rigidez. Ducha, le arrió la ropa y lo guio al alfombrado suelo, donde este se tendió sobre ella. Lo atenazó con las piernas por la cintura y reptó con las manos por sus fibrosos hombros, notando cómo la erección de este pretendía hacer diana con su ombligo. –Tómalo con fuerza y derrámate en su interior… –jadeó, mirando a Fabien por encima del hombro de Philippe. ¡Ja! Como si ella no supiera que lo dicho era lo que este más deseaba, y ella, buen Señor, también.
Philippe, por su parte, gimió estremecido. La pelvis, en un autorreflejo, le pujó hacia delante buscando la angosta envoltura del femenino calor, uno que lo acogió lisonjero, comprimiéndolo. Barboteó incoherente, alargando los brazos y liando las manos en las de madame sobre los mechones encendidos, que se derramaban escabullidos de la malparada trenza. Quizás debería implorar porque Fabien secundara la incitación de Claudine.
Debería, sí, debería verbalizarlo, mas su boca, la muy traidora, tan solo gemía y jadeaba, no vocalizaba.
Fabien podría contener los bajos instintos, refugiarse en el carcomido caparazón en el que un día habitó y emponzoñar a sus sentimientos para que quedaran silentes; a fin de cuentas, él era experto a la hora de entonar un adiós. Si bien, ¿por qué hacerlo? Su condenado amor se dividía de manera equitativa entre Claudine y Philippe, y su cuerpo vibraba embrutecido por ambos. Reflejado en la mirada de su esposa, asintió, se reclinó y distanció una nalga de la otra, exponiendo el pedacito de cielo cobijado en la canícula entre los pomposos mofletes de él. Lamió el musculado agujero y se zambulló en él mientras Philippe bombeaba la erección en el ardiente sexo de Claudine.
–Hazlo, tómalo hasta llenarlo de ti y, de ese modo, él me colmará a mí –aseveró ella en falsete una vez la verga de Philippe le bataneó las entrañas, extrayéndole, de paso, el oxígeno de los pulmones. En un revuelo de pestañas, Claudine gimió, enroscando los brazos en torno al cuello de Philippe.
–Shhh –chistó Fabien reemplazando la sinhueso por un dedo para acceder al ceñido ano. Philippe, a causa de su falta, estaba estrecho, cerrado y sensible (en su opinión, deliciosamente sensible). Presto a no malgastar el tiempo y, por ende, consumirse en la necesidad de soterrarse en su gozoso culo, atrapó uno de los pastelitos rellenos de rica chiboust[7]. Desechó la pasta, vertió la crema en su erección y se impelió trasero adentro, arremetiendo contra el circular esfínter.
–Mon sauvage…[8] –lloriqueó Philippe ante la revenada invasión. Un arcoíris lumínico más potente que el de las vidrieras de la Sainte-Chapelle le enteló la vista, desbocado gracias al placer prostático. Primitivo, prolongó los embates dentro de la vagina de Claudine, al tiempo que Fabien hendía su culo. Habiendo perdido los zapatos, ¿quién le aseguraría que su cabeza no se uniría a ellos?
Tres cuerpos danzando, balanceándose, traqueteando como las anchas ruedas de un carruaje sobre el pavé parisino…
Claudine ancló una mano en el antebrazo Fabien, tachoneándole los dedos entretanto se apuntalaba contra Philippe. Ahí, ahí estaba el orgasmo, rabioso, bendito e inclemente. Lo voceó, desliéndose a la sombra de los muslos y aferrada a aquel par de hombres que destilaban sudor sobre ella.
–Petit four –gorjeó Philippe sacudido por las reiteradas contracciones vaginales que le oprimían el miembro y le concentraban el clímax en el bajo vientre, calentándoselo como un buen coñac bajo la llama de una vela… Recostó la frente en uno de los marmolados hombros de la trémula madame y entrecerró los ojos, deleitándose del repicar de los testículos de Fabien contra los suyos.
–Tu turno –rechinó Fabien afianzando a Philippe contra su torso sin que este saliera del interior de Claudine. Desplazó la mano de esta desde su antebrazo a la cadera de Philippe para que percibiera el ajetreo al alcanzar el clímax. Ladeó el semblante y, con los labios pegados al imberbe pómulo de él, lo sometió a la implacable y enajenada penetración. La curva creada por la postura en la que se hallaban facilitaba la estimulación prostática. –Córrete –conminó, cañoneándolo con su semilla.
Philippe, en una nube de cabellos renegridos y rubios, se acogotó. Gimoteó, ajeno a dónde posicionar las manos, y, aprisionado por el sexo de madame y montado por Fabien, claudicó y eyaculó.
Los tres se desplomaron repartidos en la alfombra, la mujer en medio flanqueada por los dos hombres, todos cubiertos por un salobre relente de transpiración y sexuales fluidos que emanaban de sus resquicios, de sus grietas… El silencio atronador producto del éxtasis acalló al tic tac del reloj y elevó la musicalidad de las azoradas respiraciones.
–Vive le Roi![9] –exhaló Claudine con la boca árida y los párpados entornados. Los tres eran siervos de su majestad, hasta tal punto que, en realidad, su vida no les pertenecía y, pese a ello, sí eran dueños de instantes, de pequeños momentos como ese mismo.
–Vive le Roi! –repitieron roncos Fabien y Philippe al unísono. Las cadenas del deber pesaban, el veneno de las intrigas se les hacinaba en las venas, corroyéndoselas y, Versalles los aguardaba, mas permanecerían juntos.
[1] (FR) La traducción vendría a ser «pequeño horno», y se dice que, ligada a su vez con à petit feu «a fuego lento/horno lento», debido a que antiguamente los pasteleros franceses aprovechaban el calor remanente de los hornos para cocinar pequeñas piezas. Las mismas podían ser dulces o saladas. Eso sí, su principal característica era que se consumieran de un solo bocado y se presentaran de manera ornamentada. De ahí que tales bocados reciban dicho nombre.
[2] En alusión al kilt.
[3] Referencia: Carlos Eduardo Estuardo fue un aristócrata escocés perteneciente a la dinastía de los Estuardo y pretendiente jacobita al trono de Gran Bretaña. Popularmente conocido como el «joven pretendiente», el «gentil príncipe Carlos» o, también como «Bonnie Prince Charlie» (bonnie en gaélico escocés significa «bello»).
[4] Hace referencia a la rebelión jacobita de 1715 también conocida como el Quince o La Revuelta del conde del Mar. Numerosos partidarios de la causa huyeron de la corona inglesa y se refugiaron en Francia.
[5] Raza equina de tiro, también conocida como «caballos de mármol blanco», de estructura grande, musculosa pero elegante.
[6] (FR) Queridos míos…
[7] La autora se ha tomado la licencia de introducir atemporalmente la crema chiboust. Tal preparación se atribuye al pastelero M. Chiboust, propietario de una pastelería en la calle Saint-Honoré de París y creador de la famosa tarta Saint-Honoré, allá por el año 1846.
[8] (FR) Mi salvaje.
[9] (FR) ¡Viva el Rey!