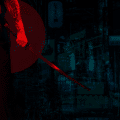Sergio se estaba desnudando en la misma habitación en la que la mujer más bella, con la que jamás siquiera hubiera podido hablar, se masturbaba frente a él. Pero no se trataba de la imagen sexual ideal, había algo inquietante: Otto, El Guardián del deseo o un dogo argentino que le observaba, babeando y en posición de ataque. Esta segunda parte es la conclusión de un viaje a través del miedo, con procedencia del deseo y destino en la excitación. ¿Subes al tren?
Sigue leyendo…

Otto, El Guardián del deseo (2)
Entre las piernas dobladas de aquella mujer, tan largas que parecían haber menguado el techo de la habitación, Sergio, en un lado de la cama, apenas podía entrever un pubis poblado de vello oscuro, negro, tan negro como las fauces de Otto. Aun así, podía escuchar perfectamente, eso sí, los dedos que entreabrían los redondos y turgentes labios de su vulva, y que se sumergían en los húmedos preliminares de su firme vagina, resbalando por el untuoso caudal que su sexo hacía emerger. Pero a pesar del excitante ruido, Sergio no podía apartar la mirada de esa otra visión que tenía enfrente; la boca de Otto, chorreante de babas por entre sus labios oscuros y colgantes en los que se apreciaba, argénteo en la penumbra, el brillo de una dentadura blanca y firme, dispuesta a reducir a la nada cualquier cosa que se introdujera en ella.
Sergio comenzó, sin embargo, a descalzarse bajo la atenta mirada de Otto que, a cada gesto suyo, respondía con un sostenido sonido gutural. Una gota de sudor cayó de su frente sobre su camisa, en ese duelo inhumano entre la boca del perro y la entrepierna de ella. Se secó, lentamente, con el dorso de la mano. Cuando consiguió desabrocharse el cinturón, el gruñido de Otto se hizo más fuerte, así como el gemido de placer de ella. Mientras Sergio dejaba su camisa sobre el suelo, Otto hizo ademán de levantarse y emitió un nuevo gruñido, pero esta vez, lo hizo con la boca abierta y mostrando una dentadura que podía haber cortado el cable de sujeción del Golden Gate. Sergio se debatía entre mirar el cuerpo que yacía en la cama, temblando de placer, o sostener la mirada de la bestia que amenazaba, en cualquier momento, con acabar con él.
El divino cuerpo empezó a retorcerse, el ritmo de su respiración se aceleraba, sus dos pequeños seños apuntaban, con los pezones como arietes, al cielo. Sergio, con un zapato puesto y otro quitado, con el cinturón desabrochado y sin camisa, empapado ya en sudor sin haber estrechado todavía este cuerpazo frente a él; tembloroso e intentando tragar saliva, hizo el gesto de acercarse, despacito, hacia aquella jugosa entrepierna, de la que parecían brotar todos los placeres del mundo y que se encontraba apenas a unos centímetros de las fauces de Otto.
Entonces, no hubo duda.
El gemido celestial que ella profirió al alcanzar el orgasmo sobrecogió a Sergio, pero, más aún, le sobrecogió el poderosísimo ladrido de Otto que, puesto en pie, se abalanzó sobre él como un licántropo hambriento.
Sergio dejó la camisa, el zapato y la duda, y echó a correr por el pasillo notando el calor y el aliento de aquella bestia. La noche ya no se estaba portando bien con él. Al cerrar la puerta y notar el impacto del perro contra ella en su interior, Sergio siguió corriendo escaleras abajo, portal abajo, avenida abajo.
El perro dio media vuelta, tranquilo, hasta llegar a la habitación de su ama; olfateó el zapato que había abandonado Sergio en su huida, y empezó a jugar con él como si de un osito de peluche se tratara. Ella, medio ensoñada todavía por el maravilloso orgasmo, extendió la mano hasta acariciarle la cabeza.
–No sé qué haría sin ti, bebé –le susurró–. Nadie como tú para sacar el miedo… el miedo de esos hombres que tanto me pone.