Dicen que a las piscis les gusta todo lo que hay bajo el sol. A nuestra protagonista se le ha posado una mariposa en una de las esquinas del caballete y eso puede ser una señal de buena suerte.
Sigue leyendo…
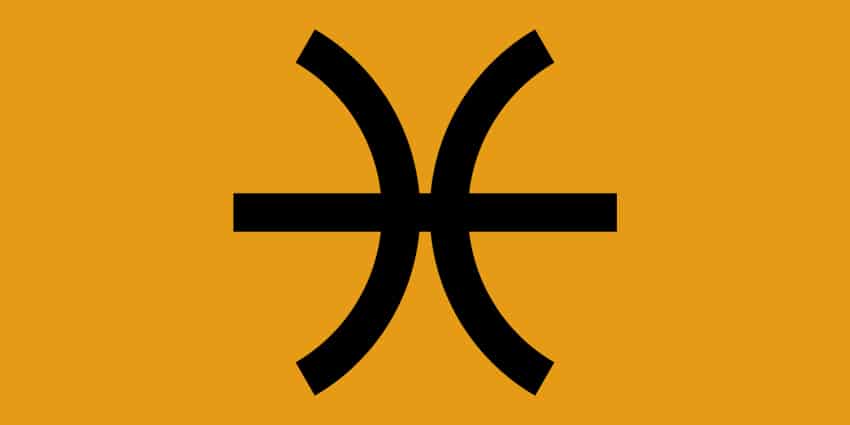
Piscis: Buena suerte
La mariposa estaba posada en una de las esquinas del caballete y no se había movido ni un ápice en los últimos minutos. Si no fuera porque Abril veía cómo sus antenas se levantaban ligeramente, habría pensado que no estaba viva. Sus grandes ocelos le recordaban a los ojos de los búhos en plena noche. Pensó que podría pintarla, pero no se atrevía a deslizar el pincel sobre el lienzo por si se movía.
La luz del sol entraba a raudales por el ventanal medio abierto que tenía delante. Frente a ella, el bosque se alzaba imponente. La artista se movía con sigilo, lo cual era curioso, porque una parte de sí misma pensaba que si lograba que la mariposa se mantuviera allí hasta que su novia saliera de la ducha, algo bueno ocurriría. Tan curioso como llamarse Abril habiendo nacido a finales de febrero.
Nunca había sido de retratar la naturaleza, más bien prefería inventarse formas que no existían, hacer mezclas de colores imposibles. Sin embargo, aquella mariposa la inspiró para comenzar a combinar pintura sobre la paleta. Lo hizo en el silencio más absoluto para no asustarla, porque el tono de naranja se le asemejaba mucho, pero necesitaba un poco más de blanco todavía.
—¿Cómo va tu próxima obra de arte? —preguntó Sofía desde el marco de la puerta—. Ha sido una ducha muy larga, seguro que estás a una pincelada de exponer en el Louvre.
—Chist —susurró, se movió como si sus extremidades estuvieran hechas del mismo material que las alas de la mariposa y le hizo un gesto para que se acercara—. Mira. ¿Sabes qué significa?
Sofía llevaba una toalla del blanco más impoluto rodeándole desde debajo de los hombros hasta un palmo por encima de las rodillas. Abril, en cambio, era más de albornoz, pero ver a la mujer de aquel modo le hizo olvidarse del insecto un momento. La media melena húmeda le acariciaba los hombros y pudo ver cómo algunas gotas de agua todavía le brillaban en las clavículas sobre el centenar de pecas que le salpicaba el cuerpo. Tragó saliva.
—¿Qué significa?
Abril rodeó la cintura de Sofía y la atrajo hacia sí. Observó sus ojos bajo aquel rayo de sol que parecía aclararlos. Se acercó todo lo posible a su boca y murmuró:
—Que vamos a tener mucha suerte.
Fue como un ronroneo, y el roce de sus bocas resultó electrizante para la artista, aunque se apartó enseguida y puso su clásica sonrisa socarrona.
Sofía levantó una ceja.
—O sea, ¿que sí quedará una mesa en ese restaurante tan bueno que está en medio de la carretera?
—Es posible —le dijo Abril al oído—. Pero para conseguir esa buena suerte hay que hacer un ritual.
La mujer rio y deslizó su mano por el brazo de Abril hasta que llegó al tirante del peto vaquero bajo el que solo llevaba un bralette blanco. La artista suspiró y notó cómo la caricia se propagaba hasta sus terminaciones nerviosas.
—¿Como tu ritual para pintar? Ya sabes, lo de que haya luz natural, tu taza de matcha que a veces se confunde con el vaso donde lavas los pinceles y que tengas alrededor de tres horas por delante.
—No, es un ritual mucho más divertido e infinitamente más efectivo.
A pesar de que llevaban varios años juntas, les encantaba tontear como si acabaran de conocerse. Como si, después de todo aquel tiempo, tuvieran que ganarse a la otra. Así que aquella conversación fue como un cortejo o, más bien, un juego de poder, hasta que el tiempo les pesó demasiado. Los labios de ambas se encontraron a medio camino. La palma de Abril se posó sobre el hombro de Sofía y deslizó los dedos, manchados de pintura ya seca, por su piel húmeda. Los rastros de agua se fundieron con el pigmento y renació en forma de una cascada de color. A medida que la artista tocaba el cuerpo de a mujer se creaba un rastro.
Cuando el beso adquirió otro cariz —más denso, saturado— se transportaron a la cama. Abril quedó encima y se acomodó con una pierna entre las de la otra. Echaba de menos el cuerpo de la mujer como si no lo hubiera tocado durante décadas cuando, en realidad, habían estado así de cerca unos minutos antes. Comenzaron a moverse la una contra la otra sin objetivo claro, y los gemidos inundaron la habitación. También los dedos de la artista, que tan precisos eran sobre el lienzo, mostraban su maestría sobre la anatomía de su novia.
—Tienes las manos sucias —le recordó Sofía contra los labios.
La pintora se apartó ligeramente y observó sus manos. Una paleta de colores cálidos teñía sus palmas y parte de sus dedos. También la piel de Sofía estaba manchada, la toalla y la sábana sobre que la que se encontraban. Abril gruñó y escondió el rostro en el cuello de la mujer. Siempre le ocurría lo mismo. Aprovechando el momento de debilidad, ella se colocó encima. Con el cambio de posiciones la toalla resbaló por su piel, dejándola desnuda. Abril acarició el espacio entre sus senos y deslizó el pulgar hasta su ombligo.
Su novia le tomó la mano y la apartó. Desabrochó los cierres del peto y tiró de él hacia abajo. Mientras colaba las manos debajo del bralette para quitárselo su boca le cubría cada pedazo de piel descubierta. Hizo lo propio con las bragas y, cuando las dos estuvieron completamente desnudas, Sofía se acomodó sobre ella. Primero coló la mano entre ambas e hizo que sus centros de placer estuvieran en contacto, luego comenzó a moverse contra ella. Les llevó unos segundos encontrar el ángulo perfecto, posición en la que encajaban como las últimas piezas de un rompecabezas.
La mujer le besó el cuello, le mordió el mentón, le gimió al oído. Cuando sintió que la desesperación comenzaba a consumir a Abril, tomó sus muñecas y las colocó sobre su cabeza. Esta se quejó brevemente, pero luego aceptó con gusto su nuevo rol. Se dejaría llevar por ella, como tantas otras veces había hecho. Así, se removió y le rodeó a Sofía las caderas con las piernas. El contacto era mayor y eso hizo que la estimulación se expandiera.
Los pezones duros de Sofía se balanceaban contra los de Abril en un roce delicioso. Ambas buscaban la boca de la otra como si no se hubieran alimentado durante décadas y, cuando al fin se encontraron, se sumergieron en un beso húmedo y apasionado. Los glúteos de la mujer se contraían con cada embestida y la artista se entregaba a ella como lo hacía al arte: con la devoción más absoluta. El pecho le subía y bajaba frenético, estaba tan cerca del clímax, de culminar esa obra, que los ojos se le entrecerraban. Pero, entre parpadeo y parpadeo, alcanzó a ver cómo la mariposa alzaba el vuelo en dirección a un rayo rociado por motas de polvo.
—Olvidemos el restaurante… Esto es la buena suerte —le dijo a Sofía.
Aquella imagen y los primeros fragmentos de un orgasmo poderoso, le llevaron a un pensamiento que le había rondado la cabeza durante varios días. Y mientras la mariposa desaparecía y ellas seguían con su propio cuadro comprendió que, a pesar de la pincelada final, una obra de arte nunca podía terminarse del todo.


