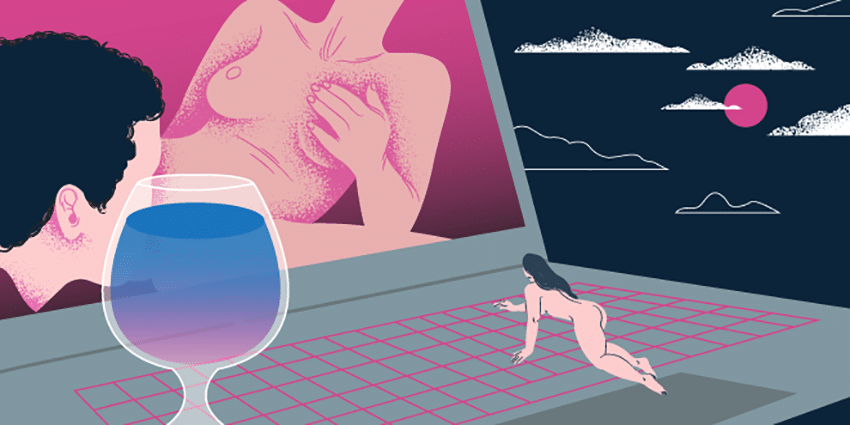Hollywood. Son los años 60. James Hudson, productor cinematográfico, tiene en plantilla a Ginger, responsable de la dirección de uno de los departamentos de maquillaje y peluquería, que, además, es una bellísima mujer transexual. No te pierdas el último relato de Andrea Acosta.
Haz clic en el video integrado si quieres escuchar la canción que da título al relato mientras lees.
Sigue leyendo…
Joven y hermosa
21 de diciembre de 1964, Hollywood, Los Ángeles
El tocadiscos tarareaba Young and Beautiful[1] y el whisky emborrachaba la soda dentro del vaso sujeto por la pálida mano de dedos finos y uñas esmaltadas con la media luna roja.
Nada de timbre o del batanear de la gualda aldaba: un golpe de nudillos hizo protestar a la puerta.
—Señora Gr… —No, el «Green» murió en su lengua al reparar en la intempestiva hora que marcaba el Gustav Becker[2] y al recordar que la mencionada ama de llaves libraba. Sin otro remedio, y con evidente desconcierto, Ginger salió del salón y taconeó por el alfombrado suelo hasta la puerta de la casa.
—Hola —carraspeó James, enderezándose en su vasta estatura, presta a ridiculizar al dintel. Movió la mandíbula instando a las cuerdas vocales, mas no fue capaz de articular palabra. Turbado, jugueteó con los diamantados gemelos en los puños de la camisa.
—Señor Hudson —musitó Ginger, pasando del desconcierto al punzante temor. En la última ocasión en la que se habían visto (una hora escasa antes) ella lo había obsequiado con un guantazo después de que este, como un Clyde de pacotilla, le robara un beso. Lo miró fugaz, jurando que todavía se discernía la silueta de sus dedos en la afeitada mejilla. Volvió la morena cabeza cubierta de ondas al agua para cerciorarse de que ningún vecino, por casualidad o no, se hubiera asomado, y le cedió el paso—. Por favor… —solicitó con obvio apuro y, en cierto modo, agradeciendo que James se hubiese presentado estando ella aún decente pese a la bata de dormir, sustituta del vestido de lentejuelas.
—Siento la intrusión —prorrumpió James, falto de aliento y no a causa de la negra pajarita que realzaba su ya de por sí innata elegancia a juego con el impoluto tuxedo. El humo del paquete de cigarrillos Chesterfield, que había fumado en el Chevrolet Bel Air mientras se debatía consigo sobre si llamar a la puerta de la fémina o no, flotaba a su alrededor como una manifestación de su encapotado estado de ánimo—. A esta hora, sea la que sea —prosiguió, entrando en la casa.
Cuando ella cerró la puerta y lo miró, él enmudeció bajo la lámpara de araña. Ginger era un sueño materializado en curvas que alentarían a las tropas desplazadas en Vietnam; pechos grandes y empitonados, cintura avispada y muslos torneados que, a la larga, se estiraban en dos esbeltas piernas ocultas por el batín de noche. La piel, oh, la piel de ella era blanca igual que la cocaína que habían servido en la salvaje fiesta y, para rematar, Ginger tenía dos esmeraldas incrustadas en un rostro angelical de nariz respingona.
—No se preocupe —contestó, pues ella lo hacía por ambos o, mejor dicho, por él, que no se veía como una película en blanco y negro, sino como un film rodado en Eastmancolor[3]—. Dígame, señor Hudson, ¿qué ocurre? —preguntó, lamentándose por el alcohol que había ingerido y del que le quedaba un poco en el vaso de doble fondo. El dorado whisky le amodorraba el férreo autocontrol, despertando el deseo que el hombre ante sí le suscitaba. En un revuelo de maquilladas pestañas, Ginger deseó encogerse tanto que el tamaño adquirido le permitiera esconderse en el interior de una de las abullonadas mangas de su negra bata.
Un denso silencio engulló la melodía de las respiraciones; también se tragó el canto del tocadiscos y el susurro del aleteo de los peces en la ovalada pecera sobre el oneroso mueble recibidor.
—De no ser por ti… —habló James al fin, reiterándose en lo mismo desde hacía más de tres días, consciente de que resultaba cansino, pero queriendo mostrarse agradecido aunque no excitado, jodidamente excitado. La forma descarada de su carnosa polla pujaba bajo la tela del pantalón, y sus pelotas, escaldadas de deseo, se agitaban, mortificándolo. Desde luego, y a su favor, cabía puntualizar que el aspecto de Ginger, ataviada con el batín que le oprimía el pecho, no contribuía a enfriarlo; por el contrario, creaba llamaradas que le ennegrecían lo suculento de los tuétanos.
—Señor Hudson, ¿ha venido hasta aquí a estas horas para decirme eso? —No lo creía y, por descontado, tampoco creía que lo hubiese hecho para disculparse. Ginger frunció el ceño y unió las manos, tamborileando con los dedos en el cristal de la copa. Aun guardando las distancias, percibía el acérrimo olor de los humos, alcoholes y sudores de la fiesta que no nublaban el aroma de James: una combinación de lavanda y Vetiver—. Me alegro de haberlo ayudado —alegó, renegando de tutearlo.
El favor al que este se refería había consistido en concertar de inmediato una cita con el doctor Moore, el mejor cirujano en cuanto a tratamientos dermatológicos, el cual estaba tratando las quemaduras que la actriz principal de la película había sufrido durante la grabación, en la que James había invertido una cantidad ingente de dinero. Y si bien Ginger era la responsable de la dirección de uno de los departamentos de maquillaje y peluquería de la productora Hudson, el mundo de la cirugía estética no le era ajeno.
—No —admitió James, zarandeando la testa; la gomina que le impregnaba los mechones se mantuvo intacta. La gruesa nuez en su garganta le raspaba y le dolía y, por ello, pensó en empinarse la bebida que nadaba en el vaso de ella. Vaya, él estaba tan duro, tan excitado, que, si Ginger le sirviera una copa, debería rebautizarla como James like a rock[4]—. No —insistió, tieso y preparado para soltarse como la cuerda de un arco. «Flssshhh…», silbaría la flecha acuñada con su prudencia para perderse en el espeso bosque de la locura.
—¿No? —repitió Ginger, descolocada. «¿No a qué?», pensó, inmóvil. Lo cortés y en absoluto adecuado sería invitarlo a una copa, empero, si era racional, tenía que sacarlo de su hogar. Adelantó un pie y el otro, aproximándose al señor Hudson, justo cuando él…
—No, no he venido hasta aquí a estas horas para decirte eso —reconoció James, girando el robusto cuerpo hacia ella; los dos quedaron ladeados con respecto la puerta.
Aprovechándose de su cercanía, le quitó la bebida y se la pimpló. Con la boca sabiéndole a soda malteada, hincó los talones de los lustrosos zapatos en el suelo, sobre todo por si Ginger le asestaba un nuevo bofetón. James pecaba de ser derrochador, algo alocado en cuanto a las apuestas y nada comedido en sus expresiones, sin embargo, detectaba ipso facto si provocaba deseo, y ella, la muy condenada, palpitaba por él.
—James… —En su tono iba implícita la advertencia. Ginger agarró el pomo de la puerta—. No puede ser. —Todo era demasiado complejo, demasiado retorcido, y se tornaba en un imposible por más que se esforzara en (mal) fingir la ausencia de pesar. Él se le antojaba como un sueño de juventud, irracional y apasionado; por ello, era primordial que su relación fuera estrictamente profesional y en especial por James, ya que ella estaba maldita, lo estaba incluso desde antes de mecerse en la cuna. Sus pezones, traicioneros, le picotearon la delgada tela de la bata, revelándose tentadores y, en consecuencia, ella apretó el bajo vientre, conteniendo la creciente excitación.
—Porque no eres suficiente mujer para mí, ¿no? —espetó James yendo a la yugular. Era un poeta sin talento y, además, su tintero estaba seco y las plumas yacían rotas y solo le restaba papel desnudo. Harto, desgastado y famélico de ella, sacudió la cabeza y la miró. Los azulados ojos le relampaguearon, lacónicos, y el hoyito en su mentón le horadaba la carne. Oía su corazón retumbándole en el pecho, igual que un pura sangre que se dejaba la vida en la carrera ignorando cuánto habían apostado por él—. Te he hecho una pregunta —bufó cuando Ginger viró el semblante, negándole la visión de sus armoniosas y preciosas facciones maquilladas con reminiscencias de los años 40.
—Por el amor de Dios, bien lo sabes —suspiró Ginger a disgusto. Apestaba a miedo, lo olía emergiéndole de los poros. El pasado estaba ahí detrás, en los bajos de su batín, y no quería rememorarlo ni mucho menos que James se lo mentara. Jaló del cinto y se ahorcó el deseo, volteó el pomo y, ante el clic del mecanismo de la puerta, se dispuso a abrirla.
—No tienes derecho a decidir por mí —ladró James, enseñando el nácar de los dientes. Zanqueó y golpeó el vaso seco de ebriedad sobre el mueble recibidor, al lado de los peces que no iban a ahogarse en el aguado whisky. El macizo y gualdo sello alrededor del dedo en el que le latía la vena amoris impedía que pudiera olvidarse de quién era, de dónde provenía; no obstante, eso le importaba lo mismo que un cheque sin fondos. No le echaba cuentas al pasado de Ginger salvo si ella lo empleaba como eterna excusa—. No lo tienes —aseveró, listo para la guerra. Belicoso, se zafó de la chaqueta, la arrojó al piso y, armado con un caliente Smith & Wesson[5] enfundado bajo la bragueta, marchó directo a Ginger.
Ella calló sin hacerle frente, amén a que había buscado al Altísimo en la iglesia, en los silencios y hasta en el eco de su propio llanto y jamás se le había aparecido; ¿a quién iba a suplicarle clemencia? Cerró los ojos y se hizo daño apretujando el tirador—. Márchate —pidió en un hilillo de voz truncado cuando James la aprehendió. Lo miró, corroída de sí misma, de su sufrimiento. Las ondas al agua se le desbordaron por la espalda y la redondez de los pechos asomó, descocándose el escote. Aupó las manos, sosteniéndose en la amplitud de los hombros de él, hendiendo las uñas en la impoluta y almidonada camisa. En medio suspiro, James la apuntaló contra la puerta y unas ganas filosas e incontrolables le apuñalaron la barriga.
El fulgor de las luces de la ciudad se concentraba en los cristalinos de Ginger, y James parpadeó, apoyando los pulgares en las comisuras de los labios carmín. Compartiendo hálito, pues los senos de ella hicieron tope con su torso, descendió las manos por el fino cuello hasta arribar al esternón, y de este bifurcaron a los temblorosos hombros; tiró de ellos hacia sí y fue inviable estar más unidos; en cualquier caso, a lo máximo que aspirarían era a vestir la misma piel… James la besó.
Ginger debía ponerle fin y, en cambio, gimió estrangulada por la cercanía y replegó los dedos, arrugándole la camisa. Llegada la mañana imputaría al alcohol, a la bronca voz de él y a su olor a hombre. Izó la cabeza y su respingona nariz friccionó la de James, inconsciente de las alargadas sombras que sus curvas pestañas creaban en los cincelados pómulos. No respondió al beso con un bofetón, sino que lo correspondió.
—Te quiero ahora y lamento… —esgarró James, encallado en la boca de ella, al tiempo que rehacía la travesía de hombros a esternón y de esternón a escote. Le acarició los pezones por encima de la seda y se regodeó siguiendo la convexidad de los pechos, sopesándolos. Interpuso espacio entre sus labios y los de Ginger, saboreando la tibieza de la saliva danzándole en la sinhueso—… que la cama esté demasiado lejos —afirmó, falaz. Descolgó las manos al cinto de la bata y fue a desasirlo.
—No… —murmulló Ginger, interpelando a la cordura de ambos y en especial a la suya. Arrió los párpados y lo miró, paralizada; el helador miedo le restó color a los iris y le congeló las pestañas, de las que pendieron carámbanos. Una vez que James hubiera desatado el batín, podían ocurrir dos cosas: que partiera o que permaneciera. Empero, un escenario u otro no auguraban nada bueno—. James… —vocalizó, pobre de disuasión. Su lacerante excitación le cosquilleaba en la barriga, próxima al ombligo.
James no medió ni mu, faltando a la invocación de su nombre; deshizo el nudo, agarrando en cada mano un extremo del cinto, y lo soltó. Coló diestra y siniestra por dentro de la bata, ascendió por el cuerpo de Ginger y empujó la seda. Retrocedió para contemplarla, mas no lo bastante como para que ella sintiera que el calor de su cuerpo la abandonaba.
Ginger, trémula y encumbrada por los taconcitos, quedó desnuda. La rotundidad de los senos[6] de pequeñas areolas sonrosadas y erectos guijarros en su centro se agitaba al compás de la veleidosa respiración y rompía olas en las costas del ombligo. Entre los muslos, se erigía la erección, montada en un par de lampiños testículos. Acobardada, rindió los brazos, que le cayeron a los flancos.
—Eres preciosa —concedió James en un resuello. ¿Quién negaría que Ginger era una mujer? De hecho, al recibir el chivatazo de que ella no había nacido fémina, no lo creyó. La forma en la que se movía, su habla, la iridiscente luz que irradiaba… Era pura gracilidad dispensada de ruda virilidad, a expensas de la entonces inhiesta verga—. Y tanto que lo eres —cabeceó él, asfixiado por la pajarita que le bailaba en el cuello. Engrilletándose la imperiosa necesidad de poseerla ahí, contra la puerta, extendió el brazo diestro y, con el reverso de los dedos, le rozó la comba de uno de los tibios senos. Más tarde, y conduciéndola a la cama de la que había apostatado no hacía mucho, daría rienda suelta a su pasión.
—¿Qué…? —murmuró Ginger. Desde que tuvo uso de razón se supo un fraude, un fantoche cuyo reflejo en el espejo no le correspondía. Todavía recordaba el titular del New York Daily News del 1 de diciembre de 1952: «Exsoldado se convierte en una belleza rubia[7]», y ella comprendió que ese era el rumbo. Años más tarde, la industria cinematográfica y sus submundos ejercieron de refugio en el cual se halló a sí misma. Las hormonas le habían dulcificado unas facciones de por sí armoniosas y musicalizado la voz, y el bisturí guiado por el firme pulso del doctor Epstein había hecho el resto, a excepción de una orquiectomía y una penectomía. Ginger no se había sometido a la mismas temiendo dejar de sentir. Por el amor del Cielo, había estado muerta en vida lo equivalente a una eternidad…—. ¿Qué has dicho? —insistió, incrédula. James era un galán y ella… Ella era un manojo de miedos astillados, de cicatrices y jirones. Los carámbanos de sus pestañas se le fundieron, desaguándose en las esquinas de los ojos.
—He dicho que eres preciosa —reiteró James, ejecutando la pajarita, dándole matarile al arrancársela del cuello. Trató de peor manera los botones de la camisa; se la quitó y, en el proceso, hizo rebotar a los enjoyados gemelos. Se desprendió de la camiseta interior y vistió piel. Vello renegrido y ensortijado le asperjaba los sólidos pectorales y se dispersaba sinuoso en los abdominales. Nadie que trabajara en la industria desconocía la homosexualidad o bisexualidad; era de lo más natural, y eso que se llevaba a escondidas. Pero, en su caso, ¿qué demonios iba a desterrar a la penumbra? Ginger era una mujer le pesara a quien le pesara, ¿por qué ocultar ni la más ínfima hebra del cabello de ella meciéndose en su torso? ¿Por qué derogar de su cuerpo el delicado perfume de esta?—. Shhh… —chistó, tomando a Ginger por la enjuta cadera al mismo tiempo que con la zurda envolvía el nacimiento de su enhiesta polla—. Déjame tenerte —le susurró, sobrevolándole la boca y masturbándola.
Ginger, recostando la coronilla en la madera, lo vio deshojándose, cambiando el paisaje por uno de arrolladora masculinidad y ardiente como un verano en East Egg. Ella estaba también tan excitada que no era capaz de pensar, de hacer nada que su ser no clamara. Bajo la atención de la zurda de James, perdió el control de sus caderas; la zurda se recreaba con su placer, comprimiendo y distendiendo la palma en torno al glande, estrujándole la revenada verga, extrayendo, en un principio, hilillos de deseo que a continuación se volvieron chorros que irrigaban dedos, pompones de los zapatos y alfombra. Su enfebrecida temperatura corporal le secó las lágrimas a media mejilla. Gimió, apretando los muslos, y encaramó las manos a los brazos de James, hincándole las aristas de los dedos en los antebrazos. El aire requerido por los instrumentos de viento de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles se le gastaba en los alvéolos, y la tintura de sus labios lucía emborronada en los de él, jugándose sus besos.
—Déjame atesorar tus orgasmos, coleccionarlos —dijo James, requiriéndole la boca, apropiándose de ella a la par que, con la mano diestra, le levantaba una pierna, fijándosela a sí. Le acarició el muslo y se embarrancó en la pomposa nalga. Ensañado en procurarle un orgasmo y testigo del brotar del presemen, aceleró el ritmo de la masturbación, oyendo el húmedo restallar de la piel y el borboteo del lácteo contenido de las pelotas rabiando por salir, acompasados por el corrillo gimoteante, filtrándose por algún resquicio de la unión de sus labios.
«Un amor imposible es el mejor amante», escuchó Ginger en el reverberar de su anubarrada mente las palabras que le confió aquella que dormía solo con unas gotas de Chanel N°5. Restregó los pechos en el torso de James, arañándoselo, y cerró los ojos… El esperma borbotó tallo arriba y ella, enrojecida como las colas de los peces que pirueteaban en la pecera, jadeó el clímax en la boca de él.
—Y ahora… —resolló James, bombeando la polla, ordeñando largos y níveos caños de simiente que le nevaban los dedos, el dorado sello, el abdomen y hasta parte del pecho. Admiró el hipnótico encanto de las transpiradas facciones de Ginger sucumbiendo al placer—. Tú vas a tenerme a mí —terminó, exhalando mientras ella se secaba. La sostuvo, acunándola en la paz posterior al orgasmo, siendo ancla para un barco a la deriva.
El tocadiscos saltó, mudo de música. Los cristales de la lámpara de araña los reflectaban y el olor a whisky y semen se enarboló en el ambiente…
—¿Me querrás todavía cuando no tenga nada más que mi dolorosa alma?[8] —logró articular Ginger, con la testa reclinada en él y fronteriza al retumbar de su corazón. No tenía fe, no tenía esperanzas en lo suyo y, por esa noche, le valía una mentira. Espasmódica y absurdamente excitada, dado su reciente orgasmo, gimió. Lo quería dentro de sí, embistiéndola, marcándola centímetro a centímetro, sintiendo el golpeteo de sus pelotas con las de él y colmándola. Sí, quería tenerlo para sí—. ¿Lo harás? —persistió, llegando a mirarlo a través del cortinaje de los párpados.
—Lo haré incluso más allá —juramentó James; la aupó y la recogió en su regazo, y ella enroscó los brazos en su cuello. Creyente en un futuro compartido, le besó la puntita de la nariz mientras sus pies hacían camino a las escaleras y, al subirlas, peldaño a peldaño, las ondas al agua del cabello de Ginger se deslieron…