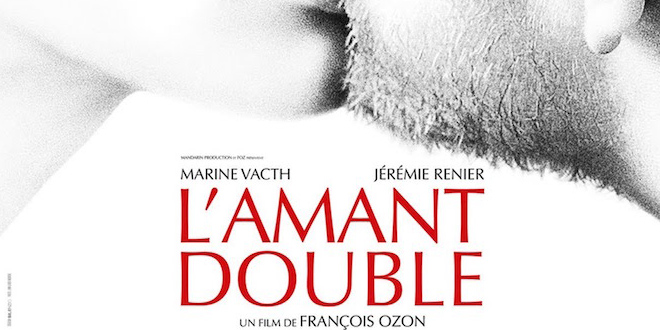Un paradigma. Así se conocía, en el griego antiguo, a aquello que resultaba ejemplar en cuanto a que devenía un modelo, un arquetipo que englobaba en sí mismo particularidades de otros elementos que él ya contenía. Drácula, de Bram Stoker, la película dirigida por Francis Ford Coppola en 1992, es un paradigma de lo que hubiera podido o lo que pudiera referirse en relación con el vampirismo.
Sigue leyendo…

Nota del editor: La fabulosa ilustración de esta reseña pertenece a Pachu M. Torres. Puedes ver parte de su trabajo en su cuenta de Instagram, haciendo clic aquí y también puedes seguirle en Twitter para no perderte sus últimas creaciones.
El Nosferatu, de Murnau, es un clásico, pero está contenido en la de Coppola, como sucede con el Drácula, de Browning, y la bella propuesta de Alfredson, Déjame entrar, o la de Neil Jordan, Entrevista con el vampiro. Todos derivan de alguna manera de la de Coppola. Cierto es que cada propuesta es distinta y enfatiza algunas cuestiones que, en el paradigma, no se hace explícito, pero si ves Drácula, de Bram Stoker, entenderás perfectamente lo que es y lo que debe ser una película de vampiros.
Además de eso, hablamos de esta película en concreto por una cuestión: es la que posiblemente mejor condensa la concepción erótica del vampirismo. Hay otras que lo hacen con acierto, por ejemplo, El ansia, de Tony Scott, Solo los amante sobreviven, de Jim Jarmusch, o la más simplona Crepúsculo, de Hardwicke. Ahora bien, nadie como Coppola interpreta el por qué el vampiro es una figura eróticamente irresistible desde su romántico origen en Stoker. Coppola hace con su paradigma de película al vampiro como paradigma del amor romántico. Y eso, se ponga uno como se ponga, filme como filme o interprete lo que interprete, es lo que es un vampiro.
El amor romántico no se somete a cálculo… Acontece
El problema que tiene un paradigma es que, por tratarse de eso, es inabarcable, sus matices son infinitos, sus interpretaciones infinitas. Descifrar un paradigma exige acotar, encuadrar, dejar algo fuera. Nuestro encuadre se centrará aquí, a partir de la propuesta de Coppola, en Drácula como una particular excelencia de figura erótica y como modelo que encarna la concepción de esa comprensión de la relación amorosa que viene en denominarse «amor romántico».
La primera característica de cómo se concibió el hoy en día un tanto denostado amor romántico es que no se somete a cálculo: acontece. No hay premeditación racional que le valga, no hay lógica que oponerle, no hay consenso que establecer: es un rapto que nos arrebata, nos trasciende y nos domina sin que podamos oponerle resistencia alguna. Un coup de foudre, decimos los franceses, la caída sobre nosotros de un rayo que nos golpea, que nos sacude y altera de manera irremediable nuestra existencia. Un rayo que parte de los cielos, de allí donde se forjan los destinos sin que nada sepamos del porqué se forjan ni del porqué nos acometen a nosotros y ese preciso instante. El encuentro, en el amor romántico, tiene algo de milagroso, de digno de admiración por su origen sobrenatural y por lo que de impositivo e innegociable tiene al emerger de los propios dioses. Un amor así no se cuestiona ni se rechaza ni se somete a crítica. Drácula y Mina no tienen otra opción, eso se encarga muy bien de recalcarlo Coppola: están destinados el uno al otro, suceda lo que suceda, se interponga lo que se interponga. Ni formales prometidos aspirantes a abogados: el papel de Keanu Reaves como legítimo muestra muy bien que es como contener un río con un canto rodado, ni la ciencia médica que intenta corregir esa extraña anemia sensual que acomete primero a Lucy y después a Mina (es como dar manzanilla para frenar lo irremisible de la muerte) ni siquiera el mismo Abraham Van Helsing, que sabe el origen de esa incontenible avidez, de esa libido desbocada, pueden interponerse a la irrefrenable afección de los amantes. Eso es amor romántico.
Tráiler
Análisis
Otra característica, una de las más denostadas de nuestro tiempo, de esa concepción del amar es que, al estar forjada fuera de la voluntad de los sujetos y por la intervención de lo divino, es imperecedera en el tiempo. El tiempo no es enemigo tampoco para el amor: «He cruzado océanos de tiempo para encontrarte», musita Drácula ante una ya arrebatada Mina.
La eternidad es el tiempo del amor. El amor es para siempre. Cronos apenas puede complicar las cosas cuando el amor es quien domina con la fugacidad del rayo el destino eterno de los amados. Y como el tiempo no es enemigo suficiente, tampoco lo puede ser su conclusión: la muerte. Si Drácula no muere no es porque se alíe con el diablo, es porque ama; si Mina muere como Elisabeta (Winona Ryder), pero revive una y otra vez hasta ser reencontrada, es por amor. Al final, algo muy romántico, la muerte del inmortal Drácula, no es más que la instalación junto a Mina en la inmortalidad. En el amor, como refiriera aquel poema de Dylan Thomas, «La muerte no tendrá dominio». Prueba de ese acuerdo no acordado de permanencia («hasta que ni la muerte os separe») es la sangre. La sangre actúa como elemento simbólico que, a mi juicio, y Coppola lo sabe hacer visible, ejemplifica tres cuestiones: lo pasional de una furia salvaje y desbocada en el encuentro libidinal (si uno no se mancha o no entrega hasta la última gota, nada ha acontecido), el inquebrantable vínculo que se dona tras el estallido (los protagonistas tienen un pacto de sangre) y la fusión; por ellos corre la misma sangre, tienen el mismo arjé, el mismo principio que es, además, su condición de posibilidad.
Uno a otro, aquí entramos ya en el terreno más inmanente, que es un puro reflejo de lo trascendente que sucede, participan de su principio vital, de la sangre. El sexo, y esto es también una concepción romántica, es la rúbrica del pacto. El coito es una dentellada (los amantes se devoran) en lo que penetra, no es un vigoroso falo en una acogedora vagina, sino un afilado colmillo en una palpitante yugular. El éxtasis orgásmico es, para los amantes, la confirmación de que ya son uno, de que ya no podrán nunca dividirse, individualizarse, devenir autónomos del otro. Drácula, volvemos al arquetipo del amante en el romanticismo, es viril (su potencia es inigualable), poderoso (no tiene más límite a la acción que lo que le imponga su amor), sexual (pese a no poder olvidar su amor por Mina, ello no le impide rodearse de cortesanas a las que convierte en mero entretenimiento libidinal) y, pese a toda su indiscutible y diabólica monstruosidad, tiene un componente tierno (no reconvierte a Mina hasta que esta lo acepta, a diferencia de lo que hiciera con los que le servían de alimento o con las que convertía en sus esclavas sexuales). Drácula es un deformado príncipe azul, pero príncipe azul, al fin y al cabo, que va a acabar despertando a la princesa de su sopor con un sangrante beso.
El amor que hoy calificaríamos de «exclusivista»…
Lo que hace a Drácula, Drácula, lo que forja su propiedad, su infinita monstruosidad y su irrecuperable herida, no es el sacrilegio, es el amor. Eso nos cuenta Coppola. Una concepción del amor que, hoy, afirmaríamos como exclusivista, no sometida al criterio racional de las partes, que privatiza al otro hasta en su sexualidad, eterna pero que exige un extraordinario esfuerzo y unas infinitas renuncias para ser sostenido. Una forma de amar, de ser afectado por el otro y de mantener esa afectación que nos parece hoy caduca, injusta por ser un producto exclusivamente patriarcal que no respeta ni la igualdad de sexos ni la autonomía de los sujetos… Que parece que la enterramos en el mismo momento en el que Drácula vio la luz del día. Pero no ha sido así. El modelo del amor romántico sigue sorprendentemente en boga, nos sigue fascinando y, a él, seguimos apelando. Como siguen fascinándonos siglos después las historias de esos vampiros temibles y desgraciados cuya maldición es estar condenados a amar (románticamente).
Una propuesta del mejor cine clásico
En una descripción ya muy breve y estrictamente cinéfila de lo que fue la película de Coppola, habría que destacar que es una propuesta que se ajusta a los estándares narrativos y de dirección del mejor cine clásico. Hasta sus efectos especiales, sin dejar de ser espectaculares y efectivos, tienen un aroma a antaño que le añaden cierta inteligente ternura al largometraje.
Una propuesta magistral, entretenidísima y que, además, tiene ya el marchamo, además de paradigmática, de clásico, es decir, de algo que no pierde vigencia y se revisita y se reinterpreta y que tiene el imaginario de muchos de nosotros marcado por alguna escena, alguna sentencia, algún gesto o tono de voz.
Gary Oldman, pese a su dilatada carrera, hace sin duda el papel de su vida, algo que, por cierto, no le resultó nada fácil pues tuvo una dura competencia para conseguir el trabajo: postulaban para el papel Viggo Mortensen, nuestro Antonio Banderas o el irresistible Jeremy Irons, pero parece ser que la posibilidad de Oldman de bajar una octava su timbre de voz cuando habla en rumano fue algo que le dio el empujón definitivo.
Winona Ryder salva convincentemente el papel (aunque parece que, en la realidad, no salvó muy bien su relación personal con un excéntrico Oldman) y yo no veo a otro haciendo mejor de Van Helsing que a Anthony Hopkins, con su tono entre burlón y determinado. La banda sonora de Wojciech Kilar es también gloriosa y refuerza la intensidad emocional de innumerables escenas. Drácula, de Bram Stoker es una obra mayor, que no es que sea aconsejable verla, sino también volver a verla cuantas veces nos venga en gana. Y luego, preguntarnos si querríamos ser vampiros o ya nos está bien amar como amamos los mortales de estos tiempos…