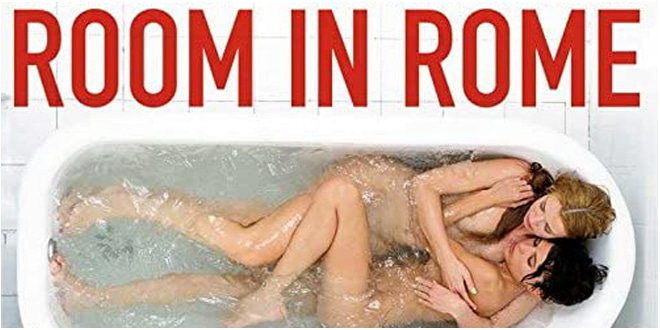El primer plano no engaña: un picado sobre Marlon Brando. «El último tango en París» de 1972, dirigida por un treintañero Bernardo Bertolucci, va a ser la historia de ese hombre desolado de mediana edad con un abrigo largo marrón a modo de mortaja que vive la insufrible tragedia del suicidio de su esposa. Un suicidio del que busca redención por sentir una particular responsabilidad. Desnortado, sin más horizonte de sentido que esa propia expiación, entra en un destartalado apartamento en alquiler del centro de París buscando lo que, en la superficie, podría ser un reinicio, pero en su profundidad, va a ser una conclusión, poner un punto final. Allí, en ese espacio sin familiaridad alguna, sin nada reconocible, sin nada que merezca la pena, se encuentra entre los «enseres» abandonados uno muy particular que va a serle de utilidad: una joven que, sentada en el suelo, habla por teléfono. Comienza el fin.
Sigue leyendo…

El último tango en París
Análisis de la película y del sentido del «erotismo»
Cuando Georges Bataille afirmaba que «el erotismo es la reafirmación de la vida hasta en la muerte», se refería a que, por mediación del erotismo, podíamos obtener la sensación de una continuidad, la ilusión de un «seguir siendo» de otra forma, de una forma en la que lo limitado de mi identidad se disuelva en lo ilimitado, en la que lo diferenciado del «yo mismo» se integre en lo indiferenciado. Ese anhelo, esa curiosísima inclinación que, en mayor o menor medida, sentimos todos es lo que Freud llamó «pulsión de muerte». La vocación por integrarse sin dejar de seguir siendo en un todo que concluya con las penurias de ser un algo concreto que padece. Esa pulsión, que Freud caracteriza y detecta mucho antes que su complementario, la «pulsión de vida», está en la base de todos los desesperados intentos religiosos y místicos por sobrellevar lo sobrecogedor de nuestra condición humana abocada a la finitud. Y está en la base del erotismo. La tan traída y poco comprendida dualidad entre Eros y Tánatos, entre lo apolíneo y lo dionisiaco, entre lo aórgico y lo orgánico, es el fundamento del erotismo y de esa «pequeña muerte» que Bataille caracteriza como la manifestación paroxística del erotismo. Entendiendo esto, creo que se comprende el sentido de la película, el por qué Marlon Brando y María Schneider sienten una atracción erótica incontenible; se entiende la luz anaranjada, mortecina, de ocaso, que proyecta Vittorio Storaro sobre los protagonistas; el por qué no quieren saber nada el uno del otro más allá de ese tránsito hacia la disolución que viven (lo contrario justo de lo que pretenden los enamorados que quieren saberlo y controlarlo todo del otro); se entiende la escena de la sodomización (en realidad, es mucho más un «dar por el culo») con la mantequilla; se entiende esa otra escena emblemática en la que ellos no hablan sino que se dedican a realizar sonidos guturales, aullidos, gruñidos animales con los que renuncian no solo a la sociedad, la exterioridad o a París, sino a su propio darse al ser en cuanto humanos; y se entiende por qué ella, al final, le procura a Brando el culmen de su propósito, que no es un orgasmo sino un tiro.
Videoclip de la película con música de Gato Barbieri
Las consecuencias que trajo la película
Las repercusiones de esta película erótica en lo más prístino, y trágico en lo más medular, fueron y siguen siendo poderosas. Su proyección fue prohibida en Italia (se ordenó que todas las copias fueran confiscadas y destruidas). Brando y Bertolucci fueron condenados a seis meses de cárcel y, este último, perdió sus derechos de ciudadanía durante cinco años, mientras que en España no se estrenó hasta cinco años después con el aperturismo de la monarquía parlamentaria. Eso, en el momento del estreno pero, en la actualidad, sigue siendo reprobada por lo que a ella, a María Schneider, le supuso; un trauma que, al parecer, solo hizo que incrementar el destino particularmente cruel que le acompañó tras el rodaje.
Permítanme, sin querer excusar a nadie, encuadrar la propuesta cinematográfica en su contexto: Marlon Brando era el emblema del «Actors Studio» y de su método, tomado del dramaturgo Konstantí Stanislavski, según el cual y dicho de manera reducida, el actor no debe «representar» el personaje sino que debe «ser» el personaje. Brando fue, en lo más cruel del término, Paul y utilizó a la veinteañera Schneider como Paul hubiera utilizado a Jeanne (y como posiblemente había utilizado a su esposa hasta el suicidio): como un simple propósito para sus apocalípticos y narcisistas fines. Bernardo Bertolucci, y de ahí el párrafo que hemos soltado sobre Freud y Bataille, llevaba, en 1972, años de terapia psicoanalítica y no es de extrañar que, con su propuesta, intentara explorar al límite esa pulsión que le obsesionaba. Y en la historia que se cuenta, y que posiblemente no supieron o no quisieron explicitarle a Schneider, ella era un simple útil, una muñeca debidamente sexuada (aunque no en exceso; se cuenta que Bertolucci le pidió antes del papel que se rebajara el generoso tamaño de sus mamas), que debía estar completamente al servicio de la historia, es decir, de Paul, de Brando. El resultado de todo ello es que, para gloria de algunos y desgracia de otras, lo que se cuenta fue muy posiblemente lo que pasó.
La música de Gato Barbieri
La música de Gato Barbieri, el saxofonista argentino, le dio al film la coreografía del tango que ansiaba Bertolucci. De un sensual baile que explica que el erotismo, en cuanto a necesidad irrenunciable que tenemos los humanos de vincularnos, no es solo amor sino también desprecio encubierto y que, además, concuerda bien con el ritmo irregular de la película, a veces enormemente intensa y otras profundamente tediosa. Pero quizá no era un tango lo que allí sucedía, sino una «danza macabra»; una de esas manifestaciones coreográficas que causaron furor en la Europa de la Baja Edad Media, en las que la muerte es ya la más cercana pareja de baile. Una danza bailada realmente que convirtió esta irregular película en una obra de culto, en una excepción, en un traumatismo inolvidable frente a la que, como espectador, solo cabe la admiración, la banalización, el rencor o el miedo.